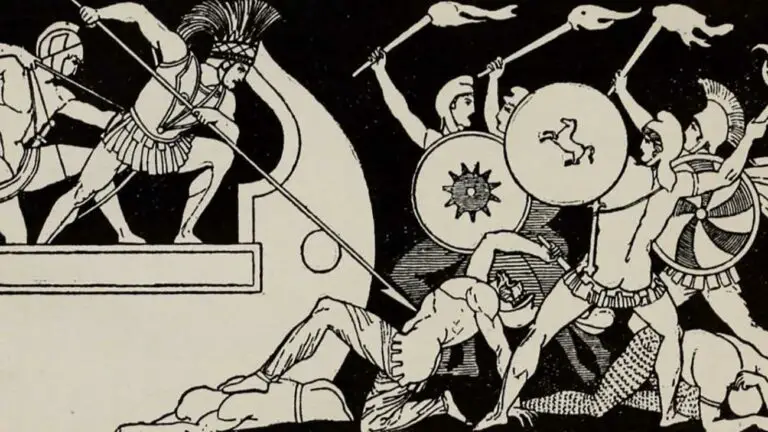Tristes
Publio Ovidio Nasón
Las Tristes (Tristia en latín), también llamadas en español Tristezas, es una colección de poemas escritos por el afamado poeta y escritor romano Publio Ovidio Nasón, mejor conocido en nuestros tiempos simplemente por su nomen, Ovidio. Los mismos fueron escritos en el exilio, luego de que en el año 8 después de Cristo el emperador Octavio Augusto expulsara al poeta de Roma por considerar vulgares los versos hallados en su obra Ars Amatoria (aunque otras fuentes plantean, de manera quizás más afín a la realidad, que la expulsión se debió a que Ovidio tenía conocimiento de las aventuras amorosas de Julia, la nieta del emperador). Se estima que Ovidio escribió la obra en el año 9 d. C. durante su penosa travesía a Tomos.
Los poemas, de esquema dístico elegíaco (un hexámetro y un pentámetro), se agrupan en cinco libros a lo largo de los cuales Ovidio expresa con su bella poesía sus dolores, nostalgia y melancolía a causa del exilio. Además de lo anterior, la obra tiene como objetivo el explicar lo sucedido, defender su inocencia e implorar clemencia al emperador. Ovidio continua su obra en el exilio con las Cartas del Póntico.
Tristes
Libro I ― Libro II ― Libro III ― Libro IV ― Libro V
Notas
Alternativa: Obra completa
Ir a la biblioteca de textos clásicos
Libro segundo
ELEGIA UNICA
I.- ¿Qué tengo que ver con vosotros, escritos malhadados, frutos de mis vigilias, yo que sucumbí de modo miserable por culpa de mi ingenio? ¿Por qué reanudo el trato con las Musas, que constituye mi delito y motivó mi falta y mi condenación? ¿Acaso no me basta haber atraído una vez el castigo?. Mis poemas, de infausto sino, hicieron que hombres y mujeres se apresurasen a conocerme, y que el mismo César notase mi persona y costumbres, después de poner los ojos en El Arte de amar. Quítame la manía de componer versos, y borrarás todos los errores de mi vida. Reconozco que sólo en ellos soy culpable. He aquí el fruto que he recogido de mi numen, mis afanes y mis laboriosas vigilias: el destierro. A ser más prudente, habría odiado con razón a las doctas hermanas, divinidades perniciosas al que les rinde culto; mas ahora, tan extremada es la locura de mi pasión, que vuelvo a poner mi planta en la roca que la hirió, de igual manera que el gladiador vencido vuelve a pisar la arena, y la nave que una vez naufragó afronta de nuevo las encrespadas olas. Acaso, como aconteció en otros tiempos al rey de Tentras, el mismo hierro que me produjo la herida me brinde la curación y mi Musa desarme la cólera que ha provocado; con frecuencia la poesía calma a los potentes númenes, y el mismo César ordenó a las madres y nueras de Ausonia cantar la majestad de la diosa coronada de torres, y ensalzar a Apolo en los días de sus juegos, que cada siglo contempla una sola vez. Al ejemplo de estos númenes te suplico, ¡oh clementísimo César!, que leyendo mis versos depongas tu rencor. Confieso que es legítimo; no niego que lo merecí; el pudor no huyó hasta ese punto de mis labios; pero sin mi falta, ¿qué merced podrías otorgarme? Mi culpa te ha dado motivo para el perdón. Si Júpiter vibrase los rayos a cada yerro que cometen los hombres, ¡cuán presto se quedaría desarmado! Mas apenas acaba de espantar al orbe con el ronco estrépito del trueno, disipa los nublados y serena el día. Por eso se le llama con justicia el padre y soberano de los dioses, y en el vasto mundo no hay quien supere a Jove. Tú también, pues eres llamado el padre y soberano de la patria, revélate semejante al dios que lleva el mismo nombre; pero ya lo haces, y nadie empuñó jamás las riendas del Imperio con más moderación. Cien veces concediste al contrario vencido un perdón que él te hubiera rehusado de salir vencedor. Yo te vi prodigar también honores y riquezas a muchos que tomaron las armas para derribarte; el mismo día que terminó la guerra acabó la cólera que en ti había provocado, y vencido y vencedor confundieron en los templos sus ofrendas. Como tus soldados se regocijaban por la derrota del enemigo, así el enemigo sentía regocijo por tu triunfo.
Recomendación: puede consultar las notas a cada verso siguiendo este enlace. Las notas ayudarán a una mejor comprensión del contexto.
Mi causa es mejor; no se me reprochó haber tomado contra ti las armas ni seguido las enseñas del enemigo. Lo juro por el mar, la tierra, los númenes celestes y por la divinidad protectora que resplandece a nuestros ojos. Siempre favorecí tus empresas, príncipe insigne, y siempre fui tuyo en el fondo del alma, ya que no pude de otra manera. Siempre rogué que penetrases tarde en las celestes moradas; uniendo mi débil súplica a la del pueblo, quemé en tu honor el piadoso incienso y confundí mis votos con los de todos los ciudadanos. ¿A qué recordar aquellos libros que constituyen mi delito, en mil lugares realzados por tu nombre? Fija tu atención en el poema más importante, que dejé sin concluir, sobre las metamorfosis increíbles de los mortales; encontrarás allí preconizada tu excelsitud, y a la par cien prendas de mis leales sentimientos. Mis cantos no realzan tu gloria, porque los encomios son incapaces de acrecentarla. La fama de Júpiter es superior; no obstante, gózase oyendo referir sus altos hechos y en prestar asuntos a las canciones de los vates; y cuando se rememoran las batallas que sostuvo con los Gigantes, a no dudarlo, se deleita en sus alabanzas. Otros te celebran en poemas dignos de ti, y entonan tus elogios con más elevado ingenio; pero si Júpiter se cautiva con la sangre derramada en una hecatombe, es igualmente sensible a la ofrenda de los menudos granos de incienso. ¡Ah, qué fiero, qué encarnizado contra mí el enemigo desconocido que te leyó mis frívolas poesías, para que no vieses con espíritu benévolo tus elogios estampados en otros libros! Si te enconas contra mí, ¿quien podrá ser mi amigo? Difícil me será no odiarme yo a mí mismo. Cuando una casa quebrantada comienza a agrietarse, todo el peso de la misma carga sobre la parte más ruinosa, el edificio entero se resquebraja si los muros se hienden, y los techos se derrumban por su propio peso. Así mis poesías me han concitado el odio público, y la muchedumbre, como debía, se acomodó a imitar tu semblante. Recuerdo que aprobabas mi vida y costumbres cuando pasé revista ante ti en aquel caballo que me regalaste. Enhorabuena que esto no me sirva de nada, porque nada merece el que cumple su deber, pero al menos tampoco di lugar a censuras. Jamás malversé la hacienda de los acusados que se me confiara en los pleitos que juzgaba el tribunal de los centurriviros. Como juez intachable resolví sobre los pleitos civiles, y la parte condenada declaró mi rectitud. Mísero de mí, si los hechos recientes no me condenasen; pude vivir seguro bajo tu protección, más de una vez acreditada. Los últimos momentos me perdieron; una sola tormenta sepultó en el hondo abismo mi barca, tantas veces incólume; y no me combatieron unas olas aisladas, sino que se lanzaron contra mi cabeza las del Océano entero. ¿Por qué vi lo que vi? ¿Por qué hice delincuentes mis ojos? ¿Por qué conocí mi culpa después de cometer la imprudencia? Acteón por descuido vio a Diana despojada de sus vestiduras, y no por ello dejó de ser la presa de sus perros. Sin duda con respecto a los dioses deben expiarse los crímenes fortuitos, y el acaso que los ofende no alcanza su perdón; pues desde el día en que me ofuscó una ciega temeridad acarreé la pérdida de mi casa, modesta, pero sin tacha, y aunque modesta, esclarecida desde la antigüedad, tanto que a ninguna cede en nobleza. Cierto que no gozaba cuantiosas rentas, mas tampoco padeció la estrechez, y un caballero de la misma no llamaba la atención por ninguno de estos extremos. Pero admitiendo su modestia por el caudal y el origen, no quedó sepultada en la obscuridad gracias a mi ingenio, y si he abusado del mismo en mis escarceos juveniles, eso no me impidió conquistar un nombre célebre en todo el universo. La turba de los inteligentes conoce a Nasón y se atreve a contarle entre sus autores favoritos. Así se ha desmoronado esta casa querida de las Musas; una sola falta, bien que grave, precipitó su ruina, cayendo de modo que pueda levantarse, si un día se templa la cólera del César ofendido, cuya clemencia fue tanta en la imposición de la pena, que mi miedo la recelaba menos benigna. Me concediste la vida; tu enojo se detuvo ante la muerte, ¡oh príncipe tan moderado en valerte de tu poderío! Además, como si el concederme la vida fuese poca merced, no confiscaste mi patrimonio, no me condenaste por decreto del Senado, ni se ordenó mi extrañamiento por un juez especial; pronunciando las palabras fatales, así ha de obrar un príncipe, tú mismo, como convenía, dejaste vengada tus ofensas. Añádase que el edicto, ciertamente riguroso y amenazador al menos en la forma, dulcificaba el nombre de la pena, puesto que por él era relegado, no desterrado, y la sobriedad de los términos aminoraba en parte mi infortunio. Ningún castigo más grave para el hombre sensato y razonable que haber incurrido en el desagrado de tan excelso varón; pero la divinidad no siempre se manifiesta implacable: el día suele resplandecer al ahuyentarse las nubes. Yo vi un olmo cargado de pámpanos y racimos después de herirlo el rayo cruel de Jove; aunque me prohibas esperar, nunca perderé la esperanza; sólo en eso puedo desobedecerte. Cuando pienso en ti, ¡oh el más dulce de los príncipes!, concibo grandes alientos; cuando pienso en mi fatal destino, al punto se desvanecen, y como los vientos que agitan el mar no se desencadenan con el mismo ímpetu y el mismo tenaz furor, sino que a ratos se calman y quedan tan silenciosos que parecen haber depuesto su coraje, así mis temores huyen, vuelven y en incesantes alternativas ya me brindan, ya me niegan el consuelo de verte aplacado.
Por los dioses a quienes ruego te concedan, y te la concederán sin duda, una larga existencia a poco que amen el nombre romano; por la patria segura y pacífica, gracias a tus desvelos paternales, de la que ayer formaba parte entre la muchedumbre, así tus constantes beneficios y claras virtudes hallen su galardón en el amor y la gratitud de la ciudad reconocida. Así Livia goce como tú largos años; Livia, la sola mujer digna de llamarse tu esposa; Livia, que de no existir, debieras renunciar al lazo del matrimonio, por ser la única de quien podías llamarte marido. Así vivas mil años y viva igualmente tu hijo, hasta que entrado en edad ayude a tu vejez en el desvelo de regir el Imperio, y así tus nietos, astros juveniles, sigan las huellas que les señalas tú y su padre, y ojalá la victoria, siempre ligada a la suerte de tus ejércitos, resplandezca de nuevo siguiendo sus favoritas enseñas, envuelva con sus alas protectoras al caudillo de Ausonia, y coloque la corona de laurel sobre la frente del héroe, por cuya mano diriges la guerra, por cuyo esfuerzo combates, al que favoreces con tus auspicios y ayudas con tus dioses; pues con la mitad de tu ser atiendes al gobierno de Roma y con la otra mitad sostienes en lejanas tierras una guerra sangrienta. Ojalá vuelva pronto a tu lado vencedor del enemigo y se alce triunfante sobre los corceles coronados de guirnaldas. Perdóname, te lo ruego; depón tus dardos crueles, de este mísero harto conocidos; perdona, padre de la patria, y recordando este glorioso nombre, no me quites la esperanza de verte un día aplacado. No te pido mi regreso, aunque es creíble que los potentes dioses dispensan a veces beneficios mayores que los impetrados. Si concedes a mis súplicas destierro menos duro y apartado, me sentiré libre de gran parte de mi condena. Sufro toda suerte de rigores teniendo que vivir entre pueblos hostiles; ningún desterrado se vio jamás tan lejos de su patria. Solo y relegado cerca de las siete desembocaduras del Danubio, sintiendo el influjo de la helada virgen del Parrasia, y la corriente del río apenas me separa de los Jácigas, los de Colcos, los Getas y las hordas de Meterca. Bien que otros hayan sido desterrados por culpas mayores, a ninguno se confinó en tierra tan remota como a mí . Más allá sólo reinan los fríos y los enemigos, y las ondas del mar convertidas en masas de hielo. El dominio de Roma concluye aquí, a la izquierda del Euxino; pues las comarcas limítrofes se hallan bajo el poder de los Basternas y Sármatas. Este país recién sometido a la dependencia de Ausonia, toca en los últimos límites del Imperio. Por tales razones te suplico que me relegues a sitio menos peligroso, y no me quites la seguridad juntamente con la patria; que no me infundan temor las hordas que el íster apenas separa de mí, ni se exponga a caer en manos enemigas un súbdito tuyo. Sería oprobioso que, viviendo los Césares, un hombre nacido de la sangre latina arrastrase las cadenas de los bárbaros. Dos faltas me perdieron: los versos y una ofensa por error; sobre este extremo he de guardar silencio, no valgo tanto que remueva tus heridas, y es demasiado que las hayas padecido una vez. Queda el segundo, la acusación de un torpe delito, el haber dado impúdicas lecciones de adulterio. Es fácil algunas veces engañar a los espíritus celestes, y son muchas las cosas indignas de tu atención. Como Jove, ocupado en los asuntos del cielo y los dioses, no tiene espacio para atender a cosas insignificantes, así mientras abarcas con la vista el orbe sometido, los negocios de escaso interés escapan a tus desvelos. ¿Ibas, príncipe, a deponer la carga del Imperio por entregarte a la lectura de mis poesías escritas en dísticos? La grandeza del nombre romano que descansa sobre tus hombros, no es peso tan leve que consienta a tu divinidad solazarse con mis frívolos entretenimientos, ni examinar con tus ojos los frutos de mis ocios. Ya tienes que someter la Panonia, ya la Iliria; ya las armas de Recia o de Tracia provocan tu sobresalto. Ya el Armenio pide la paz y el caballero Partho entrega los arcos y los estandartes que nos arrebató. La Germania te siente rejuvenecido en tu prole, y en vez del gran César, otro César pone fin a la guerra. Por último, en cuerpo tan colosal como jamás ha existido, no hay parte alguna donde vacile tu Imperio. Asimismo te fatiga el gobierno de la ciudad, el sostenimiento de tus leyes y la reforma de las costumbres, que pretendes modelar por las tuyas; no eres dueño de permitirte la tranquilidad que proporcionas al mundo, y una multitud de guerras te quitan el descanso. ¿Había de sorprenderme que, abrumado por el peso de negocios tan importantes, no te hubieres fijado en mis poesías eróticas? Mas si, lo que me enorgullecerá bastante, hubieses tenido tiempo de hojearlas, no habrías leído nada criminal en mi Arte.
Confieso que esta obra adolece de falta de gravedad y la creo indigna de ser leída por tan alto príncipe; sin embargo, no encierra enseñanzas contrarias a las leyes, ni van dirigidas a las damas romanas. Porque no dudes, a quienes dicto sus reglas, en uno de los tres libros se estampan estos cuatro versos: «Lejos de aquí, cintas graciosas, emblemas del pudor; y vosotras, largas túnicas que ocultáis los pies de las matronas. Sólo cantamos los hurtos legítimos y permitidos del amor, y los versos corren libres de toda tacha criminal.» Pues ¡qué!, ¿no excluimos con rigor de nuestro Arte a cuantas mujeres visten la estola o son respetables por la cinta de sus cabellos? Se me objetará que la matrona pudiera aprovecharse de sus advertencias escritas para otras, encontrando lecciones no dedicadas a ellas; entonces, que se rechace toda lectura, porque toda composición poética puede incitarlas a delinquir. Cualquier libro que caiga en sus manos, si es inclinada al vicio, servirá para corromperla. Que tome Los Anales, no hay libro menos provocativo, y allí leerá cómo Ilia vino a dar a luz. En el poema que comienza con el nombre de la madre de los romanos, pronto aprenderá que ésta es la hermosa Venus. Yo probaré luego, si me dejan proceder con orden, que todo linaje de poesía es capaz de estragar las costumbres, y no por eso todo libro poético es condenable.
Todo lo que aprovecha puede perjudicar. ¿Qué cosa más útil que el fuego?; no obstante, el malhechor que se dispone a incendiar una casa, agita la tea en sus audaces manos. La Medicina a veces da la salud, a veces la quita, y nos enseña a distinguir las hierbas saludables de las nocivas. El ladrón y el viajero precavido se ciñen la espada: el uno como instrumento de sus fechorías, el otro como medio de defensa. Se estudia la elocuencia para sostener la causa de la justicia, y en ocasiones protege a los criminales y persigue a los inocentes. Así mis poemas, leídos con rectitud de juicio, a nadie causarán el menor daño. El que en mis escritos descubre motivos de escándalo se equivoca y me difama injustamente. Y cuando yo lo reconociese, ¿no suministran gérmenes de corrupción los mismos juegos? Manda, pues, suprimir todos los espectáculos, que fueron cien veces ocasión de fatales caídas, cuando el duro suelo se recubre con la arena del combate. Suprime el circo, porque en él reina segura la licencia y la inocente doncella se sienta al lado de un extranjero. Puesto que algunas pasean en los pórticos y dan citas a sus amantes, ¿por qué no se cierran todos ellos? ¿Hay lugar más augusto que el templo? Evite frecuentarlo la que sienta inclinación a pecar. Cuando penetre en el templo de Jove, el templo de Jove le recordará las muchas mujeres que hizo madres este dios; si va a adorar a Juno en el santuario vecino, pensará en la turba de concubinas que fueron el tormento de la diosa. En presencia de Palas deseará saber por qué esta virgen crió a Erictonio, fruto de un amor delincuente; y si se llega al templo del poderoso Marte alzado por tu munificencia, en la misma puerta verá a Venus junto al dios vengador. Si se sienta en el templo de Isis, querrá averiguar por qué la hija de Saturno la persiguió a través del mar Jonio y el Bósforo, y Venus le traerá al pensamiento a Anquises, la luna al héroe de Latinos y Ceres a Jasón. Todas las estatuas de estas diosas son capaces de corromper a un espíritu inclinado a la maldad, lo cual no impide que permanezcan firmes en sus lugares respectivos.
La primera página de mi libro, dirigido sólo a las meretrices, aparta lejos a las mujeres honestas; si alguna penetra en el santuario sin permiso del sacerdote, ella misma se declara culpable de criminal desobediencia. Mas no juzgo un crimen deleitarse en la lectura de versos galantes. A la mujer honrada se la permite que lea muchas cosas que no debe hacer. Es frecuente que una matrona de severo ceño contemple desnudas mujeres que se disponen a los combates de Venus. Los ojos de las Vestales ven los inmodestos cuerpos de las cortesanas, sin que les imponga por ello castigo el vigilante de sus actos. ¿Mas por qué reina tan desaforada lascivia en los partos de mi Musa? ¿Por qué mi libro incita al amor? Lo confieso, es un pecado, una culpa manifiesta, y me arrepiento de mi poco seso y maligno ingenio. ¿Por qué no celebré mejor en un nuevo poema las desdichas de Troya arrasada por las armas de los griegos? ¿Por qué no canté a Tebas con las heridas recíprocas de los dos hermanos y las siete puertas encomendadas a siete jefes diferentes? La belicosa Roma me brindaba abundante materia, y es labor meritísima referir los altos hechos de la patria. En suma: debí cantar alguna parte de tus excelsas virtudes, ¡oh César!, que llenas con tu grandeza la redondez del orbe. Como los rayos deslumbrantes del sol atraen las miradas, así tus insignes acciones debieron atraer mi genio.
Soy censurado sin razón; yo labro humilde campo, y aquélla era una obra de opulenta fecundidad. Por el hecho de haber recorrido pequeño lago, no ha de confiarse una barca a las olas del piélago, y aun acaso dude si es notable mi aptitud en la poesía ligera y sobresalgo en composiciones de corto vuelo; pero si me ordenas cantar a los gigantes aniquilados por el rayo de Júpiter, la carga abrumará mis fuerzas. Las heroicas empresas de César reclaman un vate de riquísima vena, para sostener la obra al nivel del sujeto. No obstante, me atreví; pero temí luego empañar tu gloria y cometer un sacrilegio que menoscabase tu grandeza. Me dediqué, pues, a obrillas de poco fuste, a poemas que cautivaran a la juventud, encendiendo en mi pecho una falsa pasión. Ojalá no lo hiciera; mas el destino me arrastraba, y el ingenio me ocasionó la desgracia. ¡Ay de mi! ¿Por qué estudié? ¿Por qué mis padres me educaron? ¿Por qué mis ojos aprendieron a distinguir las letras? Merecí tu aborrecimiento por el libertinaje con que, en tu opinión, mi Arte mancillaba el lecho del matrimonio, y jamás las casadas aprendieron en mis lecciones a cometer infidelidades, porque nadie puede enseñar lo que apenas conoce, y compuse las delicias de mis tiernos versos sin que la menor hablilla ultrajase mi fama. No hay un solo marido de la ínfima plebe a quien mis erróneos consejos convirtieran en padre dudoso. Créelo: mis costumbres son distintas de mis versos. Mi musa es juguetona; mi proceder, honrado. Gran parte de mis poemas, hijos de la ficción y la fantasía, se permiten atrevimientos que rechaza su autor.
Mi libro no es el espejo del alma, sino un honesto pasatiempo que mira al fin de cautivar los oídos; de otro modo, Accio sería un hombre truculento; Terencio, un parásito, y amigos de reyertas los que cantan guerras atroces. Además, no fui el único que compuso libros a los tiernos amores; el único, sí, castigado por haberlos compuesto. La musa del viejo lírico de Teos, ¿qué nos persuade sino alentar a Venus con repetidas copas? ¿Qué sino el amor enseña Safo a las doncellas de Lesbos? Y Safla y Anacreonte vivieron siempre sin peligro. Tampoco perjudicó al hijo de Bato haber confesado repetidas veces al lector sus íntimas satisfacciones. La intriga amorosa nunca falta en las comedias de Menandro, y son la lectura favorita de jóvenes y doncellas; la misma Ilíada, ¿es más que la historia de una torpe adúltera cuya posesión se disputan el esposo y el amante? El poema principia con la llama que encendió Briseida y la cólera que por el rapto de esta joven estalló entre los jefes. Y La Odisea, ¿no retrata a una esposa que durante la ausencia de su marido se vio solicitada por muchos pretendientes? ¿Quién sino el cantor de Meonia cuenta la sorpresa de Venus y Marte, cogidos en el lecho del placer? ¿Por quién sino por las noticias del gran Homero sabríamos que dos diosas se enamoraron de su huésped? Vence la tragedia en gravedad a todo género de poesía, y los asuntos amorosos constituyen su fondo. ¿Qué vemos en Hipólito? La ciega pasión de una madrastra, y Cánace es deudora de la celebridad al amor que sintió por su hermano. Pelops, el de la ebúrnea espalda, en alas del amor, ¿no guió su carro, tirado por los corceles frigios, hasta Pisa? La desesperación de un amor ultrajado, ¿no impulsó a una madre a clavar el hierro en las entrañas de sus hijos? El mismo transformó de pronto en aves a un rey y su concubina, con aquella madre que todavía llora a su querido Itis. Si el hermano de Erope no concibiese una incestuosa pasión, no leeríamos que los caballos del Sol retrocedieron espantados; ni la impía Escila hubiese calzado el coturno trágico, de no impulsarla el amor a cortar Ios cabellos de su padre. Al leer a Electra y a Orestes en su loco frenesí, lees el crimen de Egisto y de la hija de Tíndaro. ¿Qué decir del intrépido varón que domó la Quimera, a quien por poco mató la pérfida que le hospedaba? ¿Qué de Hermíone y la doncella hija de Esqueneo, y la profetisa amada por el rey de Micenas? ¿Qué de Dánae y su nuera, de la madre de Baco, de Hemón y de aquella en cuyo obsequio se unieron dos noches? ¿Hablaré del yerno de Pelias, de Tesco y del Pelasgo, que arribó el primero con su nave al litoral de Ilión? Suma también a Jole, la madre de Pirro, la esposa de Hércules, el hermoso Hilas y el joven Ganimedes. El tiempo me faltará si pretendo enumerar todas las tragedias del amor, y apenas ofrecerá mi libro una escueta lista de nombres. Del mismo modo la tragedia ha descendido a obscenas bufonerías, vertiendo multitud de frases ofensivas al pudor. No perjudicó al poeta que pintó a Aquiles afeminado ultrajar en verso las empresas esforzadas del héroe. Arístides trazó el cuadro de los vicios que se reprochaban a los de Mileto, y no por eso fue expulsado de la ciudad; ni Eubio, autor de un libro nefando, que enseña a las mujeres el empleo de los abortivos; ni el autor que hace poco compuso Los Sibaritas tuvo que huir; ni se desterró a las mujeres que pregonaron sus goces voluptuosos; confundidos se ven sus libros con las obras monumentales de los sabios, y puestos a disposición del público por la munificencia de nuestros caudillos. Y por que no arguyas que me defiendo con armas extranjeras, en la poesía romana hallarás a granel las procacidades. El grave Eunio empuñó la trompa bélica en honor de Marte, ingenio sobresaliente, pero rudo y sin artificio. Lucrecio explica las causas del fuego devorador y vaticina la destrucción de los tres elementos del mundo; pero el lascivo Catulo canta repetidas veces a su amiga, oculta bajo el seudónimo de Lesbia, y no satisfecho, divulga otros cien amoríos, confesando sin rubor tratos adúlteros. Iguales o parecidas licencias se permitió el liliputiense Calvo, descubriendo sus hurtos de varios modos. ¿A qué hablar de Ticidas y los versos de Menimio, que desterraron el pudor en los asuntos y en las palabras? Cinna es un compadre de éstos; Anser, todavía más procaz que Cinna, y muelles las poesías de Cornificio, lo mismo que las de Catón y las de los libros de Metelo, donde ya aparece el simulado nombre de Perila, ya el verdadero. El poeta que condujo la nave de Argos a las riberas del Fasis no supo callar sus secretos placeres, y no son más decorosos los cantos de Hortensio o los de Servio; ¿y quién vacilará en imitar tan notables modelos? Sisenna tradujo a Arístides, sin que le perjudicase el afear sus libros históricos con torpes bufonadas. No llenó de oprobio a Galo el celebrar a Licoris, sino el haber desatado la lengua por exceso en la bebida. Tibulo se siente poco dispuesto a creer en los juramentos de la que engaña con las mismas protestas a su esposo; confiesa que aconsejó a las casadas burlar a sus guardianes, y se lamenta de sufrir él mismo las consecuencias de sus lecciones. A veces, con el pretexto de admirar el diamante o el sello de su amada, recuerda que aprovechó la ocasión para cogerle la mano, y refiere que otras la habló con los dedos y los gestos, o trazando mudos caracteres en la redonda mesa, y las adoctrina en conocer los jugos que borran las manchas lívidas de la carne que lleva impresas las señales de los dientes, y por fin tiene la audacia de pedir al marido poco celoso que le permita los tratos con su mujer para que no multiplique las infidelidades. Sabe a quién ladran los perros cuando él solo ronda una casa, y por qué tose tantas veces ante una puerta cerrada; enseña mil astucias de este jaez, y advierte a las casadas cómo lograrán burlar a sus maridos, lo cual no le ocasionó ningún percance. Y Tibulo es leído, agrada a todos y ya era bien conocido cuando subiste al Imperio. Encontrarás iguales lecciones en el tierno Propercio, que no fue notado por ello con la menor infamia. Yo le sucedí, puesto que la prudencia me veda citar los autores insignes que viven, y confieso no haber temido que donde navegaron tantas barcas fuese a naufragar la mía, salvándose las demás. Otros escribieron libros sobre los juegos de azar, vicio grande en opinión de nuestros antepasados; el valor de las tabas y la habilidad de echarlas para sacar el punto mejor, evitando el tan funesto; los números que se señalan en los dados y el modo de arrojar éstos, a fin de conseguir las cifras anheladas y salir ganancioso con su combinación; explicaron cómo avanzan los peones de color diferente en línea recta, y por qué una pieza cae prisionera si la atacan dos enemigos; el arte de moverla y proteger su retirada, que no se efectúa sobre seguro si otra no la acompaña. En un reducido tablero se colocan dos líneas de piedrezuelas, y gana la partida el que sabe sostenerlas de frente. Hay otros muchos juegos – no me voy a ocupar de todos – con que se pierde el tiempo, que es un bien precioso. Hubo poetas que cantaron las pelotas de diversas formas y el modo de jugarlas. Éste enseña el arte de nadar; aquél, el del troco; quién dicta reglas para pintar el semblante o prescribe las leyes de los banquetes y las recepciones; quién nos da a conocer la tierra de que se fabrican los barros cocidos, y la mejor para preservar el vino de toda impureza: tales son los pasatiempos propios de los brumosos días de diciembre que no acarrearon mal a nadie.
Seducido por estos ejemplos, yo también compuse versos juguetones; pero el fatal castigo me alcanzó a consecuencia de mis juegos. Entre tantos escritores, excepto yo, no conozco uno solo a quien perdiera su musa. ¿Qué me habría sucedido si hubiera escrito las representaciones obscenas de los mimos, donde siempre se desarrolla una acción criminal, y en los que alternan siempre un adúltero imprudente y una esposa infiel que se burla de su necio marido? Sin embargo, las doncellas, las matronas, los esposos, los mozalbetes y gran parte de los senadores asisten a su representación, y no sólo acostumbran a corromper los oídos con voces incestuosas, pues también los ojos tienen que sufrir espectáculos de gran depravación. Cuando el amante burla al marido con alguna nueva estratagema, se le aplaude y decreta la palma en medio del mayor entusiasmo; y lo que es más pernicioso todavía, el poeta se hiera con su engendro criminal, y el pretor lo paga a alto precio. Reflexiona, Augusto, sobre el coste de tus juegos públicos, y verás que tales piezas te han salido hartó caras; que fuiste espectador de las mismas, y que las ofreciste a los demás: tanto se une en ti la majestad a la benevolencia; y que viste tranquilo en la escena tales adulterios, con esos ojos que velan por la seguridad del orbe. Si es lícito escribir mimos que rebosan la obscenidad, la materia que yo traté merece pena menor. Tal vez el escenario autoriza cualquier atrevimiento en este género de comedia, y permite decir en los mimos las más licenciosas osadías. Mis poemas se representaron muchas veces ante el pueblo por medio del baile, y en varias ocasiones pusiste en ellos los ojos. Tampoco es un secreto que en tus palacios resplandecen, pintadas por la mano de hábiles artistas, las figuras de los héroes antiguos, y que en sitio determinado cuelgan pequeñas tablas que representan escenas de amor y retratos de Venus. Allí se aparece el rostro de Telamón ardiendo de cólera, la bárbara madre cuyos ojos publican su crimen, y la misma Venus, que seca con la mano sus húmedos cabellos, como si aun estuviese cubierta por la onda que la dio a luz. Unos cantan la guerra erizada de dardos cruentos; otros, las hazañas de tus antepasados o las tuyas. La Naturaleza, envidiosa, me redujo a vivir en estrechos límites, por las débiles fuerzas de mi numen. No obstante, el autor de La Eneida, tu poema favorito, llevó al héroe y sus armas al lecho de la reina de Cartago, y ningún episodio se lee en toda la obra con tanto interés como estos amores no sancionados por un legítimo himeneo. El mismo, siendo joven, describió en sus poesías bucólicas la pasión, llena de ternura, de las Filis y Amarilis, y nosotros, que delinquimos ha tiempo en un solo poema, vemos castigada con un nuevo suplicio la antigua culpa, pues sus dísticos vieron la luz desempeñando tú la censura, y me dejaste pasar tantas veces como un cumplido caballero. Así, la obra que mi imprudencia no estimaba peligrosa en la juvenil edad, me acarreó la ruina en la vejez. Tarde llegó la pena impuesta a mi antiguo libro, y ya muy alejada del tiempo en que la culpa se había cometido. No por eso vayas a creer que mis restantes obras son de la misma índole; en varias ocasiones desplegó mi barca velas mayores. Publiqué seis meses de Fastos, cada uno de los cuales finaliza con el mes respectivo. Este poema, César, se escribió bajo el amparo de tu nombre, y mi suerte fatal vino a interrumpir un trabajo a ti dedicado. Dimos asimismo al coturno trágico las desventuras reales en el tono que conviene a la majestad de la tragedia, y aunque falte a la empresa comenzada la última lima, he narrado las transformaciones prodigiosas de los seres, y así temples un tanto la indignación de tu ánimo y ordenes que te lean en momentos de descanso algunas páginas de este poema, que empieza desde el primer origen del mundo y acaba en tu época, y verás cuánto brío prestaste a mi inspiración y con cuánto entusiasmo escribo de ti y de los tuyos. Yo nunca perseguí a nadie con mis versos mordaces, ni acusé con ellos los delitos de nadie; incapaz de ofender, nunca mezclé la hiel a mis festivas sales, y en ninguna de mis cartas descubrirás un rasgo emponzoñado; y entre tantos ciudadanos y tantos miles de versos como compuse, soy el único a quien hirió mi Calíope. Me atrevo a sospechar que ningún romano se alegra de mis desgracias, y muchos las lamentan. No me resuelvo a creer que haya quien me ultraje por mi caída, si mi bondad se paga con el debido reconocimiento. Puedan estas razones y otras muchas inclinar en mi favor tu divinidad, ¡oh padre, salud y defensa de la patria! No te suplico que me permitas regresar a Ausonia, como un día acaso no te desarme la duración excesiva de mi pena, sino un destierro más seguro y tranquilo, para que el castigo sea proporcionado a la culpa.